Os dejamos hoy con el relatos Extraños en Paradiso que escribió Marc para el I concurso de relatos de Sant Jordi del club Kritik. Esperamos que os guste.
Extraños en Paradiso
El Hermano Capitán Jacques de Molay terminó sus oraciones y se puso en pié para terminar de ajustarse la armadura y prepararse para el nuevo día, la humedad de la jungla combinado con el constante calor hacía que el mero pensamiento de permanecer otro día más ahí dentro se hiciera extremadamente desagradable, por eso había decidido no pensar en ello, al fin y al cabo él era entre otras cosas un símbolo y su armadura era lo que le identificaba como tal, si se la quitaba no había manera de saber lo que pasaría con la moral de los soldados a su cargo. Enfundó su espada y se puso el yelmo, preparado para todo lo que Dios quisiera poner en su camino. Él hubiera preferido poder realizar su ritual matutino en un lugar más privado pero no podían permitirse el lujo de levantar un campamento en condiciones y, aunque hubieran podido, se habían deshecho del equipo necesario para ello hacía dos semanas. Se alejó del lugar en el suelo que se había designado como su lugar de descanso y, tras dirigir un leve saludo a los soldados que hacían la guardia semiocultos tras árboles caídos y arbustos urticantes, se dirigió al lugar en el que esperaban los jefes de grupo supervivientes. Como de costumbre, los sonidos de la jungla anunciaban el enorme número de criaturas que vivían en aquel lugar. Los cantos, reclamos, aleteos, repiqueteos, gruñidos y hasta tintineos habían resultado preocupantes y turbadores al principio pero a todo se acostumbraba uno.
Casi tres meses atrás, de Molay llegó a Paradiso al mando de una unidad de veinte Hermanos Hospitalarios para ayudar en la evacuación de un asentamiento colonial demasiado cercano a la zona de influencia alienígena. El enemigo no iba a permitirlo: el ataque comenzó la madrugada del día siguiente a su llegada. El Ejército Combinado avanzó la línea del frente hasta sobrepasar el enclave, cortando líneas de suministros e interfiriendo las comunicaciones con los satélites y los puestos de mando en zonas seguras. De repente se encontraron solos. Veintiún Caballeros de San Juan, cuarenta fusileros, diez Orcos y ocho Croc-Men amén de trescientos civiles desarmados y sin preparación militar que valiera la pena conocer contra todo lo que los alienígenas les quisieran lanzar.
El siguiente paso fue un asedio en toda regla: días de la inactividad más absoluta y desesperante seguidos de ataques cada vez más frenéticos y brutales que a punto estuvieron de abrir brecha en las improvisadas defensas más de una vez. El coronel Stone, oficial al mando del destacamento del enclave, y los tres oficiales de mayor graduación murieron en el primer asalto con lo que el Hermano Capitán pasó a ser el oficial panoceánico de mayor graduación y, por tanto, a dirigir las defensas de la colonia asediada. Durante los estadios iniciales de la ofensiva enemiga, el alto mando había anunciado el envío de tropas de refuerzo por parte del O-12 pero la espera resultó casi insoportable, un mes de asedio alienígena causó numerosas bajas y casi destrozó su moral. Y eso que aún faltaba lo peor.
Tras casi un mes y medio de soportar los ataques del Ejército Combinado, tras perder dos Hermanos Hospitalarios, tres Croc-Men, cinco Orcos, doce fusileros y casi cien civiles metidos a combatientes irregulares, llegaron los refuerzos. Desde la posición en que se encontraban, pudieron ver como sus vehículos de desembarco entraban en la atmósfera, procedentes de la nave que les había traído, como meteoritos. Acercándose hacia ellos con la promesa de la destrucción para sus enemigos. La alegría se fue tornando en horror cuando, uno tras otro, los transportes aliados fueron alcanzados por las medidas antiaéreas del Ejército Combinado y sus restos cayeron en la jungla. Sus refuerzos habían volado en pedazos. Quince fusileros y un orco se suicidaron aquel mismo día. La noche siguiente realizaron una última ofensiva tratando de romper el cerco y llevarse a los civiles de aquel matadero.
Los Croc-Men sembraron sigilosamente de minas la zona por la que iban a salir dejando un corredor por el que pasarían los civiles hasta una zona arbolada que les proporcionaría algo de cobertura para emprender la huída. Los fusileros abrieron fuego desde el extremo opuesto del pueblo sobre las posiciones enemigas con toda la potencia que les quedaba y gastando todos los mísiles que tenían para concentrar sobre ellos el fuego alienígena, simultáneamente los civiles salieron a toda prisa con los Orcos cubriendo el frente y la mitad de los hospitalarios cubriendo los flancos mientras la otra mitad debía asistir la retirada de los fusileros. Todo parecía ir bien hasta que un grupo de tiradores enemigos abrió fuego desde los árboles que se suponía que tenían que cubrirles, abatiendo parte de la escolta y un buen número de civiles en la primera salva. Viendo que se arriesgaban a una estampida de civiles presas del pánico y sin lugar a donde ir, cuatro Hermanos cargaron al cuerpo a cuerpo desenvainando sus espadas y lanzando al unísono su grito de guerra: “¡Dios lo quiere!”. El familiar sonido tuvo la virtud de atraer la atención de los asustados civiles alejándoles del pánico e impulsándoles a seguir las indicaciones de su escolta. La parte negativa era que también había atraído la atención del enemigo y ya estaban empezando a volar los disparos desde todas partes.
Los caballeros pronto despacharon a los tiradores apostados en los árboles y, junto con el resto de la escolta, resguardaron allí a la atemorizada masa de civiles, formando un cordón protector a su alrededor mientras los fusileros llevaban a cabo su retirada asistidos por el resto de Hospitalarios bajo un intenso fuego cruzado que diezmaba rapidamente el grupo. Repentinamente, una fuerte explosión sacudió la zona: una mina había reconocido un enemigo en su radio de acción a pesar del sofisticado sistema de camuflaje y había cumplido con su programación. Gracias a la momentánea cobertura del polvo levantado por la mina, el segundo grupo pudo llegar a la arboleda. Y fue en ese momento en que pasaron a ser las presas en una cacería que había durado ya tres semanas y les había obligado huir casi sin descanso por aquella jungla interminable y sofocante, llena de insectos y de cosas aún más desagradables y que había tomado la vida o la salud de varios de sus hombres al quedar infectadas las más pequeñas heridas en cuestión de segundos o al sufrir los ataques de algún tipo de insecto venenoso o carnívoro. Una vez incluso tuvieron que abatir una especie de gran felino con seis patas, pulgares oponibles y garras venenosas que tuvo tiempo de matar a la doctora Reid, que en esos momentos estaba al mando de los fusileros.
Aquella noche había sido la primera en que habían podido descansar algo en los últimos diez días y el Hermano Capitán de Molay sentía una mezcla del calor habitual, complacencia por haber dormido y cierta inquietud debida al persistente presentimiento que le decía que pronto sus perseguidores se cansarían de acosarles en aquella jungla sedienta de su sangre y terminarían por fin el trabajo. Llegó al lugar en el que esperaban los jefes de grupo: el sargento Mbé, un zulú de más de dos metros de altura que comandaba a los once fusileros restantes, la cabo Taarua, al mando de los tres Croc-Men que aún vivían, el joven y bien parecido doctor Emil Schmidt, portavoz de la treintena de irregulares que quedaban y único médico en el conglomerado panoceánico. Además, y en atención a los servicios prestados por su unidad, el soldado Anderson, último Orco vivo. De Molay experimentaba una curiosa simpatía hacia la situación de Anderson ya que él mismo era el último Caballero de San Juan que quedaba. Siguiendo los protocolos que habían improvisado durante las últimas semanas, cada uno de los asistentes a la reunión permitió que los otros le tocaran el rostro y la ropa y se provocó una pequeña herida sangrante para demostrar su humanidad. Los alienígenas eran capaces de asumir su aspecto pero el tacto de su piel y ropas y el color de su sangre delatarían al alienígena que tratara de suplantar a cualquiera de ellos. El doctor atendió sus heridas en seguida, las desinfectó y las vendó para prevenir infecciones.
-Buenos días, me alegro de que sigamos todos vivos -la primera frase del día era algo así como un ritual de buena suerte para el capitán y sus hombres-. ¿Tenemos alguna novedad?
-Los soldados Bennet e Iniesta han desaparecido durante la guardia de Iniesta –dijo Mbé con una voz tan grave que vibraba en los pulmones de los que le escuchaban-, y ya van seis en los tres últimos días. La tropa se inquieta, Félix y Avellaneda se niegan a hacer más guardias.
-Esos dos no necesitan ninguna excusa para escaquearse, petición denegada –no hizo ningún esfuerzo por ocultar el desagrado que le producía que alguien quisiera huir de sus deberes-. Grupos de guardia de cuatro personas a partir de ahora, mejor si son grupos mixtos, nadie está excluido y eso también va referido a los presentes.
-A sus órdenes, Hermano Capitán –sonrisas de complicidad, todos ellos habían estado haciendo guardias con el resto de la soldadesca desde el primer día pero el intento fallido de chiste por parte del Hospitalario relajó ligeramente la tensión.
-Ya hay seis casos de fiebres por las picaduras de esos malditos insectos y no tenemos ni idea de qué hacer para que mejoren. No me atrevo a darles medicamentos porque no tengo ni la más remota idea del efecto que pueden tener. Por otro lado, el estado de las heridas de proyectil que presentaba Torres ha empeorado durante la noche, si no nos paramos a descansar, dudo que consiga sobrevivir –el Dr. Schmidt empezaba a acusar el estrés de ser el único médico pero seguía preocupándose por todos sus pacientes como si aún estuviera en el hospital de Berlín en el que hizo la residencia.
-Haga lo que pueda por ella pero si va a morir con seguridad, limítese a asegurarse de que el proceso es lo menos doloroso posible –se odiaba por decir aquellas cosas y sospechaba que por ellas ardería en el infierno desde el no muy lejano día de su muerte pero cada vez eran menos y no podían permitirse perder personal ni material para atender las heridas de alguien más allá de la salvación-. Cabo Taarua.
-¿Señor? –Taarua era maorí y sus feroces tatuajes faciales contrastaban notablemente con sus rasgos suaves y su aspecto general de dulzura pero su personalidad estaba más en consonancia con sus marcas como cazadora que con cualquier cosa que resultara dulce.
-Novedades.
-Hakuai y Kahotea han detectado signos de presencia hostil fuerte hacia el sur, el este y el oeste de nuestra posición, creemos que tratan de conducirnos hacia alguna parte al norte de aquí.
-Si, justo en dirección contraria a donde queremos ir ¿Alternativas?
-Si fuéramos realmente sigilosos podríamos aprovechar que el terreno entre los destacamentos del sur y del este es más accidentado para deslizarnos entre ellos y aparecer detrás de ellos, lejos del lugar en el que nos esperan.
-Disculpe pero no creo que lo que propone sea factible –el Dr. Schmidt extendió las manos en señal de rechazo-, la mayoría de nosotros no estamos tan cualificados para escurrirnos entre tropas enemigas como los famosos hombres cocodrilo y eso sin contar con el hecho de los heridos... –el doctor se había quedado callado, sorprendido por el hecho de que su mano izquierda se había visto sustituida por un muñón sangrante. Levantó la mirada, aún en estado de shock, a tiempo para ver como Sullivan, un fusilero al que había extraído varios proyectiles unos días atrás, moría al explotar su cabeza.
-¡Nos atacan!
Todo el mundo buscó cobertura pero quedaba claro que esta vez no había lugar al que huir. Los alienígenas debían haberse acercado durante las primeras horas de luz y ahora habían abierto fuego desde una distancia segura. El Hermano Capitán estaba bastante seguro de que se trataba de fuego de cobertura para permitir que sus horrendas tropas con camuflaje termoóptico se acercaran con los riesgos mínimos. Desenvainó la espada y musitó una corta oración con voz hueca.
-¡Todo el mundo!¡Preparados para el cuerpo a cuerpo!¡Solo aquellos que combatan al maligno con el amor de Dios en el corazón y la mente libre de dudas entrarán en el reino de los cielos!
Un grito, mitad vítor mitad gruñido de temor salió de las gargantas de sus desfallecidos hombres. Esos aliens tendrían toda la tecnología superior que quisieran pero no iban a tenerlo fácil para eliminarlos.
Una forma inhumana de rostro rojo, cabellera blanca y tres cuernos cortos se acercó a su posición a la carrera con una extraña espada en las manos y la clara intención de matarle. De Molay sonrió para sí dentro de su yelmo y se colocó en guardia. Tres fuertes explosiones sacudieron la jungla en corta sucesión proyectando en todas direcciones los cuerpos muertos de varios alienígenas cornudos que habían estado cargando contra el perímetro defensivo del campamento. Supuso que alguien se había estado guardando sus últimas minas para una ocasión especial. El cara-roja que tenía ante él titubeó, tan aparentemente sorprendido por las explosiones como el Hospitalario, y cayó abatido por un disparo justo entre las cejas, salpicaduras de su sangre oscura cayeron sobre el raído sobrevesta del Hermano Capitán.
La carga alienígena se retomó, con algo menos de entusiasmo, para volver a ser detenida por la explosión de dos minas, esta vez algo más cerca del perímetro. Aparentemente sorprendidos, los alienígenas se detuvieron en seco y buscaron cobertura contra los disparos que soldados e irregulares dirigían contra ellos. De Molay buscó la mirada de la cabo Taarua.
-¡Buen trabajo! -costaba creer el buen humor que se había instalado en él al ver la competencia de las tropas bajo su mando. Incluso el Hermano Abad allá en el monasterio de Malta, en la Tierra, consideraría aquello una iniciativa digna de ser reconocida.
-Si se refiere a las minas, mi capitán, sepa que ni mis hombres ni yo hemos tenido nada que ver -la pregunta se reflejó al unísono en los ojos de la mujer cocodrilo y en los del hermano hospitalario: ¿entonces quién ha sido?
La batalla había llegado a un alto. La fuerza principal enemiga había descubierto que se encontraba sobre un campo de minas y no parecían muy dispuestos a moverse pero las coberturas que habían obtenido evitaba que los defensores, reacios a abandonar sus posiciones, pudieran hacer blanco con sus disparos. La tensión crecía por momentos, el primero en cometer un error moriría perdería pero el último en atacar perdería la batalla si su enemigo tenía algo de éxito.
Los sistemas de mejora de puntería parpadearon en el visor del yelmo del Hermano Capitán antes de apagarse completamente al tiempo que el nivel de electricidad estática ambiental se incrementaba y un dolor punzante, molesto aunque poco intenso se le instaló en la cabeza. De Molay miró a su alrededor y comprobó que todos sus hombres (al menos todos los que aún vivían) parecían estar experimentando lo mismo que él. Poco a poco comprendieron el significado de todo aquello: sus petacas se habían apagado, si morían no volverían a vivir jamás. El pánico se apoderó de algunos de los irregulares. El Dr. Schmidt, que había conseguido reponerse del shock y vendarse la mano durante el tiroteo, se empezó a arrastrase hacia el lugar en que estaban apostados aquellos con ataques de ansiedad para intentar atenderlos en lo posible y evitar que el pánico se extendiera pero se detuvo en mitad del movimiento. En el centro del campamento se habían materializado de la nada cinco figuras cuyos rasgos quedaban ocultos tras varias capas de tela que, combinadas con el color grisáceo de sus pieles, les daban cierto aspecto de cadáveres amortajados pero éstos estaban bien vivos y comprendieron enseguida que el doctor les había descubierto. Rápidamente se separaron en busca de sus blancos preasignados pero uno de ellos, con la sombra de una sonrisa asomada a la fina línea que parecía ser su boca se inclinó hacia el joven doctor sin hacer el más mínimo sonido mientras sacaba de entre los pliegues de su mortaja una hoja metálica larga, fina y extremadamente afilada y la dirigía a su ojo izquierdo.
El doctor Emil Schmidt, primero de su promoción en la Universidad de Berlin, el segundo médico más joven en acceder a una cátedra de neurocirugía de la historia, ganador de varios premios por sus investigaciones acerca del funcionamiento del cerebro se prometió durante su niñez que no recurriría jamás a Dios porque no creía en él pero, mientras veía acercarse el cuchillo enemigo lo único que podía hacer era rezar, sabía que debía dar la alarma, gritar, pelear, hacer algo... pero estaba bloqueado y su voz no acertaba a salir. Sintió la punta del cuchillo atravesando primero su párpado y luego el globo ocular. De una forma bastante curiosa, entre las oleadas de olor que emanaban de su ojo izquierdo podía oírse a sí mismo describiendo los efectos que la trayectoria de la hoja alienígena tendría en su organismo pero lo más importante era que estaba a meros segundos de morir. Escuchó un leve golpe, muy cerca. El cuchillo se detuvo. Algo cerca de él cayó lentamente la suelo, como un fardo relleno de ropa.
El capitán de Molay oyó como algo caía pesadamente a su espalda y se giró para ver un cuerpo humanoide muerto de un disparo en la cabeza y amortajado, preparado para el funeral. Sorprendido, miró alrededor para ver otros cuatro cuerpos en el suelo, uno de ellos junto al del Dr. Schmidt, que yacía en un charco de sangre.
Hacía ya varios minutos que todo había concluido y el Hermano Capitán de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Skavorodino no podía encontrar una razón lógica para lo que acababa de pasar. Tras girarse para encontrar los cadáveres de lo que, en los briefings anteriores a su despliegue en éste planeta dejado de la mano de Dios, se le describió bajo el apelativo en clave de “Malignos” en el interior del campamento, el grueso de las tropas enemigas parecieron volverse locas e iniciaron una carga que fue recibida con largas salvas de disparos y numerosas detonaciones de minas. Como resultado final se destacaba la muerte del último cara-roja a dos metros escasos del perímetro defensivo. Taarua y sus Croc-Men hicieron un reconocimiento rápido por los alrededores en el que encontraron el motivo por el que los caras-rojas hicieron su última carga: no menos de cinco de los grandes félidos de seis patas y garras venenosas habían atacado la retaguardia enemiga y aparentemente no estaban solos, alguien había estado abatiendo alienígenas con disparos de precisión a puntos en que sus armaduras no podían protegerlos. Además, se encontraron dos destacamentos enemigos más pequeños situados cerca del lugar del ataque. Estaban todos muertos. La mayoría degollados. Lo más extraño era que aquellos que los habían abatido se habían tomado la molestia de extraer posteriormente los proyectiles pero no había rastro alguno que pudiera facilitar pistas sobre su identidad. Atónito y pensativo, de Molay se había quedado mirando al infinito, meditando acerca de lo les iba a decir a sus hombres que había pasado cuando un leve movimiento en los límites de su campo de visión le forzó a regresar al momento y lugar en los que estaba.
No veía nada de particular, nada que se moviera, nada que tuviera que llamarle la atención pero sin embargo estaba seguro de que había algo allí. El tiempo pasado en la jungla había agudizado sus instintos más primarios y él había aprendido a confiar en ellos. Miró con más atención dividiendo mentalmente su campo visual en sectores y analizando con detalle lo que veía, buscando lo que fuera que le había llamado la atención. Los insectos recorrían los troncos de los enormes árboles que tapaban la mayor parte de la luz o volaban por todas partes en busca de lo que fuera que les servía de alimento, vio pasar varios animales voladores emplumados, sabía que no eran pájaros pero no podía evitar asociarlos con ellos, los pequeños animales arborícolas similares a los monos parecían pelearse en la distancia... definitivamente, no parecía haber nada allí que pudiera serle de interés. Cuando ya iba a apartar la vista, una figura surgió de la espesura. Era humano, de eso no cabía duda, cubierto con una capa de camuflaje a la que había aplicado ramas y hojas de las plantas de la zona. Lenta y cuidadosamente, se retiró la capucha que cubría su rostro. Se trataba de un hombre de entre cuarenta y cincuenta años de ojos grises y con el rostro, la barba y el cabello completamente rebozados de barro, en sus brazos sujetaba un rifle con cuerpo de madera y mira de francotirador al que se había aplicado también el mismo sistema de camuflaje.
-Se presenta el sargento mayor Fergus McCall, cuerpo de scouts de Ariadna -su voz era poco más que un susurro, su mirada podía agujerear el blindaje de un T.A.G.
-Eh... Creo que no le he entendido ¿Le importaría repetirlo? -en momentos como ese se agradecía que el yelmo impidiera que nadie le viera con la boca abierta.
-Sargento mayor Fergus McCall, señor, del cuerpo de scouts de Ariadna -esta vez tampoco saludó y su tono era más impaciente.
-¿Y que hace usted en este infierno, sargento mayor?
-Hemos venido a sacarles de aquí, señor -hizo un leve gesto con su cabeza y varias figuras más tomaron forma de entre el follaje-, somos los refuerzos.
skip to main |
skip to sidebar
Ver Club Kritik en un mapa más grande.
Extraños en paradiso - I concurso de relatos
Publicado por
Vanessa Carballo
el viernes, 31 de julio de 2009
Etiquetas: I concurso de relatos, Relatos
Etiquetas: I concurso de relatos, Relatos
Dónde estamos
El club Kritik tiene su sede física en el Casal de joves de Les Corts (C. Dolors Masferrer, 33-35. Barcelona).
Ver Club Kritik en un mapa más grande.
Nuestro horario es de lunes a sábado de 18.00 a 22.00 horas.
Puedes saber qué partidas se están jugando ahora mismo y qué actividades tenemos previsto realizar entrando en nuestro calendario, consultando nuestras diversas redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook o enviándonos un e-mail a clubkritik@hotmail.com
Próximas actividades
Debido a la pandemia las actividades en nuestra sede se han cancelado hasta nuevo aviso.
Cuando sea seguro volveremos a abrir y jugar con todos vosotros. Entretanto, cuidaros y que los dados no dejen de rodar.
....
De lunes a sábado de 18.00 a 22.00 h
- El club está abierto y esperándoos para jugar partidas de rol, juegos de mesa, minis, cartas...
Consulta nuestro foro para apuntarte a las partidas de rol:
http://clubkritik.freeforums.net/
Consulta nuestro calendario
Categorías
- 2020 (1)
- 25 aniversario (66)
- 8M (1)
- Actividades (593)
- Actividades 2015 (4)
- Amazing Adventures (2)
- Batman miniature game (18)
- Café tour (7)
- calendario (4)
- Campañas (22)
- Canción de hielo y fuego (3)
- carcassonne (3)
- Carnevale (17)
- cartas (27)
- Castle Falkenstein (1)
- Changelling (2)
- charla (54)
- Chtulhu (5)
- Ciberkrítikas (1)
- Consejos (24)
- Cthulutech (4)
- Cultos Innombrables (1)
- curso (1)
- Dau (4)
- demostraciones (59)
- Día Internacional de las Mujeres (1)
- Discord (1)
- Dungeons and Dragons (1)
- Dungeons and Dragons 5º ed (1)
- DyD 3.5 (4)
- DyD 4 ed (11)
- en línea (1)
- Erhlann (9)
- Escenografía (3)
- feminismo (1)
- Fidicampañas (11)
- Fotos (32)
- Guerra de mitos (4)
- Helldorado (5)
- I concurso de relatos (4)
- II concurso de relatos (6)
- III concurso de relatos (8)
- Infantil (8)
- Infinity (148)
- Infinity BCN Tour (2)
- ITS11 (1)
- IV concurso de relatos (2)
- Jornadas (302)
- Juegos de mesa (234)
- juegos de rol (1)
- Kingmaker (5)
- Mercadillo (1)
- Miniaturas (182)
- Mirada del Centinela (2)
- Mordheim (1)
- Mutants y Masterminds (3)
- One night stand (96)
- ONS (1)
- Pathfinder (21)
- patrocinadores (8)
- Protocolo (2)
- Quienes somos (1)
- Relatos (30)
- Reseñas (9)
- Rodwar (1)
- Rol (349)
- Rol en vivo (26)
- Roll20 (1)
- RonBones (4)
- sorteos (13)
- Star wars (6)
- Steam States (13)
- talleres (3)
- Torneos (188)
- V concurso de relatos (7)
- Vampiro (20)
- video (4)
- videojuegos (1)
- viernes de juegos (1)
- warhammer (2)
- warhammer 40 (4)
- Witchcraft (Brujería) (1)
- X-wing (13)
Archivo del blog
-
►
2019
(20)
- ► septiembre (4)
-
►
2018
(49)
- ► septiembre (2)
-
►
2017
(50)
- ► septiembre (4)
-
►
2016
(82)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(73)
- ► septiembre (4)
-
►
2014
(79)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(85)
- ► septiembre (12)
-
►
2012
(84)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(57)
- ► septiembre (5)
-
►
2010
(82)
- ► septiembre (4)
-
▼
2009
(57)
- ► septiembre (10)
-
▼
julio
(11)
- Extraños en paradiso - I concurso de relatos
- Dirigir por primera vez (III)
- El tributo del mar - I concurso de relatos
- Dirigir por primera vez (II)
- Infinity: Comandos Turno 1
- Torneo oficial de Infinity
- Como organizar un rol en vivo - Personajes
- Infinity: Introducción
- Agradecimientos y fotos 20 aniversario
- Como organizar un rol en vivo - Sistema de juego
- El Collar de la Sangre - II concurso de relatos
Seguidores
Club de rol Kritik. Blogger Template creada por Deluxe Templates adaptada por Hayan

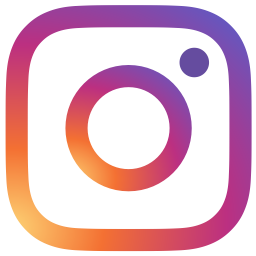



4 comentarios:
No sé si Marc suele leer el blog, pero le diré dos cosas:
a) Los Ariadnos sois una panda de prepotentes. XDDDDDD
b) ¿¿¿Jacques de Molay un Hospitalario de San Juan??? Eso sí es ironía. XD
Aparte de eso, gran relato, aunque ganen los malos.
Selenio.
Maldita sea!! La IE ha llegado hasta aquí... Tenemos que eliminar a esos alienígenas! Que alguien me pase el Cucal!! XDDD
La IE sois unos menosmola!!!!
He dicho!!
Marc:
Los ariadnos no somos prepotentes, simplemente no tenemos complejos a la hora de admitir nuestra superioridad ;P
Publicar un comentario